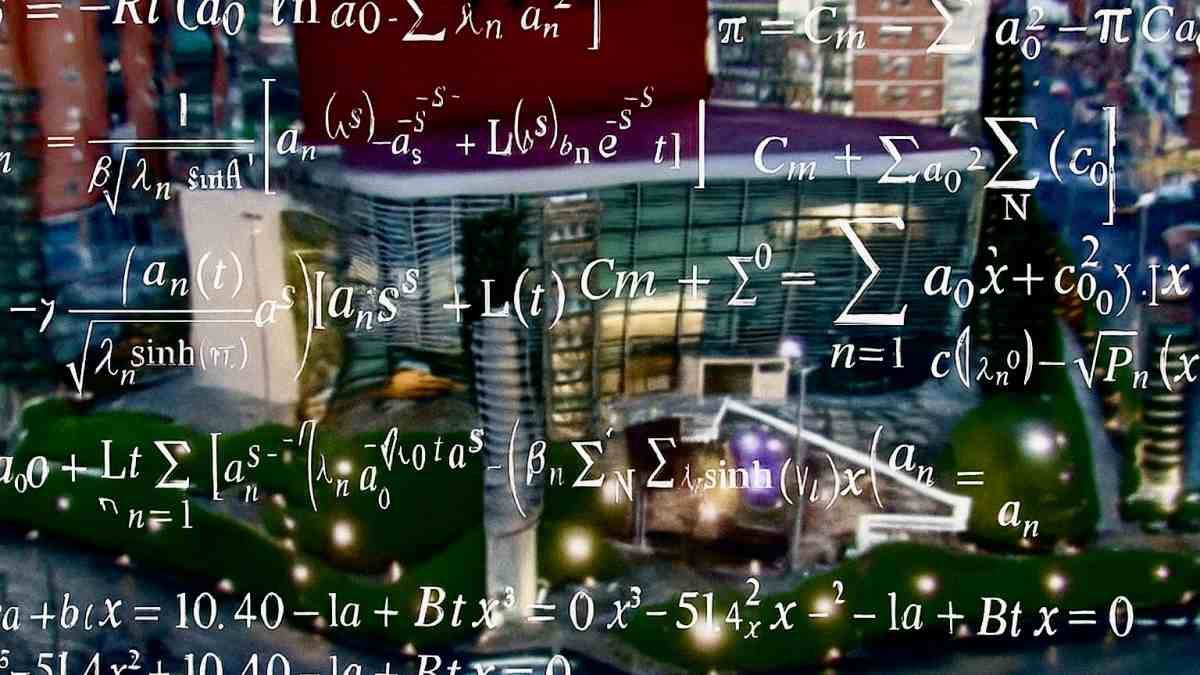Nueva columna sobre un relato que va de lo cotidiano y lo monstruoso. Móstoles Insólito: Relato 40. La Ecuación
Siempre me consideré un tipo sin importancia. El tipo de persona que nadie recuerda en las fotos del cole, del instituto, de la graduación en la universidad.
Mi vida es simple y aburrida, anodina más bien, teñida de una gama de grises pálidos y desgarbados, siquiera tristes.
Trabajo en una fábrica de mecanizados, a turnos, pago mis facturas, saludo a los vecinos sin alargar demasiado la conversación, ejerzo de padre divorciado, follo de vez en cuando, me río aunque no entienda el chiste o hago que parezca que me intereso por algo aunque no tenga ni idea de lo que se esté hablando. Se me da bien disimular, soy un camaleón, un hombre de esos que pasa sin pena ni gloria por este mundo, de los que no sufre ni pierde el sueño.
Nunca creí tener influencia en nada, y eso me tranquilizaba: si no tienes poder, tampoco tienes culpa. Hasta que empecé a ver la ecuación. Entonces, y solo entonces, me di cuenta de que era un monstruo.
No sé cuándo fue la primera vez, no sé cuándo comencé a mutar; seguramente mi metamorfosis haya sido larga pero no agónica. Lenta, patética y nada espectacular. Pero se ha completado, y ahora soy la más terrible de las bestias.
Quizá aquella mañana en que la app del banco rechazó la operación —el banco me dijo que era un fallo “temporal”, pero nadie supo decirme quién lo arreglaría—, o cuando la aplicación del transporte público no actualizó el cambio de horario sin previo aviso, dejando a decenas de personas esperando bajo una lluvia tibia que no parecía de abril ni de octubre, ni de ninguno de los otros diez meses que completan la docena. Una lluvia rara, espesa, cargada de malas intenciones. De esas lluvias que empañan los ojos de aquellos que no parpadeamos apenas aunque nos estén escupiendo a la cara.
Eran cosas pequeñas. Cosas que me recordaban que yo no decidía nada. Ese fue el primer término de la ecuación: la pérdida de control. Todo lo aceptas sin pensar, porque todo el mundo hace lo mismo. Porque todo da igual. Porque no hace falta ya un pastor que alumbre a los borregos, porque los propios borregos son tantos que hasta el astuto lobo les tiene miedo.
El segundo lo descubrí sin querer, en el supermercado. Llegué un sábado por la tarde, de esas tardes en las que no tenía nada mejor que hacer que ir a gastar mi tiempo y mi dinero en nimiedades y olores a gestos vacíos, igual que todos aquellos estantes, también vacíos y nimios. Tomates con formas imposibles, hinchados como si hubieran crecido bajo una luz enferma, me miraban y me suplicaban que no los dejara allí solitos. Un olor dulzón, demasiado dulce, me perseguía por el pasillo como si quisiera pegarse a mi piel.
—Perdona, ¿a qué huele aquí? —pregunté.
El dependiente arrastró su carro lleno de nada, esquivando charcos que no deberían estar ahí, y se encogió de hombros mientras avanzaba por el desolado pasillo.
Me giré hacia las cristaleras de la entrada: nevaba a cántaros. Hacía apenas unos minutos, antes de entrar, el calor era insoportable.
El tercer término se coló en silencio. Mientras arrastraba aquel carro verde fluorescente con el cierre destrozado por el uso, me di cuenta del muchísimo tiempo que llevaba sin ver a los pocos amigos que tenía. Siempre excusas: primero por el trabajo, luego la pereza. Después, porque, cuando nos reuníamos, las conversaciones eran solo una sucesión de frases cortas y miradas a los móviles. Había un hueco invisible de cristal blindado entre todos, como si nos hubiéramos desconectado de algo esencial. Como si no nos importáramos.
Al atravesar la puerta automática, recordé la cantidad de cosas que me apetecía comprar, tantas que había tenido entre manos y vuelto a dejar, aun pudiendo pagarlas. Pero el miedo a lo que pudiera venir me obligaba a llenar el carro de montones de cosas, objetos baratos y prescindibles, en lugar de permitirme disfrutar de lo que realmente quería. Era como si comprar algo bueno fuera un lujo que mi futuro podría reprocharme.
Seguí caminando por aquel triste polígono industrial, rumiando, intentando comprender cuándo la prudencia se convirtió en miedo disfrazado de lógica. Elegir lo más barato. Elegir lo más rápido. Pensar “no puedo permitírmelo” incluso antes de mirar el precio real. Firmar contratos sin leerlos, porque “hay que asegurar el trabajo como sea”. Lo había hecho cientos de veces.
Todas esas decisiones, absurdas y repetidas, se amontonaban en mi mente, eclipsándolo todo, hasta que de repente todo estaba lleno: pensamientos, preocupaciones, miedos invisibles que ocupaban el mismo espacio que yo, sin dejarme respirar. A las cinco de la tarde, en abril, la noche estaba cerrada. Y yo, aún con dinero en el bolsillo, me sentía más pobre que nunca.
Y de repente, un terrible miedo a la muerte… se hizo también un hueco. Se convirtió en una sombra que comenzó a caminar junto a mí, y observaba a mi lado, el lúgubre manto que cubría las calles vacías.
Miré el reloj, aquel reloj de pulsera que mi padre me legó al marcharse. Se le habían caído las manecillas y de repente, comenzó a desfigurarse como el del cuadro de Dalí. El aire, en ese momento, se volvió tan espeso que me costaba respirar.
No era la muerte como fin, sino un túnel interminable donde seguirías sintiendo, pero sin nada que sentir. Un bucle infinito donde Caronte conducía un Tesla de lunas tintadas en negro eléctrico, un barco de hierro que jamás llegaría a su destino.
La ecuación crecía. No con números, sino con gestos. Los míos, los tuyos, los de millones.
Cada “qué más da” sumaba. Cada “no es para tanto” sumaba. Cada “todos lo hacen” sumaba. Y yo era parte de todo aquello, parte del caos y de la miseria; un Wendigo, un Sadman, un Slerden Man.
Llegué a casa y me acosté. No soñé, porque no pude dormir. En el techo de la habitación, creciendo en silencio pero como un virus que todo lo envenena a su paso, vi un mapa inmenso y, sobre él, una mancha oscura. No era humo ni sombra: era ausencia. Avanzaba despacio, como avanzaba la nada de Ende, borrando ciudades, mares y rostros. Y lo hacía siguiendo la ecuación. No destruía al azar: iba donde la suma ya había alcanzado el resultado exacto. Donde el ominoso todo era ya más fuerte que cualquiera de las esperanzas.
Lo vi acercarse, raudo y letal, babeando inmundicia, resquebrajando corazones y arrasándolo todo a su paso como una segadora eléctrica. Me marché a trabajar para no enfrentarme más con ese ectoplasma de Oblivión.
En el trabajo, noté que las luces parpadeaban de forma irregular. Aún así, nadie comentó nada. Afuera, el cielo tenía un gris opaco que no correspondía a ninguna estación.
Y entonces lo vi; vi a una mujer en la calle dejar caer una bolsa de basura junto a un contenedor lleno, sin mirarlo. Vi a un anciano caminar hablando solo, con los ojos vidriosos. Vi a un repartidor dejar un paquete en una puerta, con una patada.
Eran gestos diminutos, pero en mi cabeza la ecuación se resolvía: eso es lo que alimentaba la nada.
Empecé a obsesionarme. Anotaba mentalmente cada acción: un niño arrancando las flores de un parterre, un conductor tocando el claxon más veces de lo necesario, una mujer dejando el agua correr de la manguera del jardín mientras hablaba por teléfono y se reía a carcajadas.
Miles de detalles, multiplicados por miles de millones de personas. Un tejido que, visto desde lejos, formaba el rostro de un monstruo sin carne, hecho solo de nuestra suma.
Intenté frenar mi parte. Apagué luces, reciclé, hablé más con los vecinos. Pero la ecuación ya no podía invertirse. Por cada uno de mis gestos, la ciudad me devolvía diez contrarios. Era como intentar vaciar un océano con un vaso de chupito.
Una noche soñé con una sala gigantesca, llena de mesas. Sobre ellas, apiladas, había bolsas de plástico, contratos firmados sin leer, mensajes no contestados, compras innecesarias, mentiras piadosas y promesas rotas. Todo vibraba, y poco a poco se fundía de nuevo en aquella masa negra que latía como un corazón y avanzaba por el techo de mi alcoba. El sonido era un pulso grave, como el de un tambor lejano.
Al despertar, supe que ese latido estaba en todas partes. En el zumbido del ascensor, en el pitido del semáforo, en el eco de los pasos en el metro. Un sonido que se iba agolpando en las entrañas de la tierra misma y que ella nos devolvía con un misterioso HUM. Lo vi claro: no era un sonido nuevo; era que ahora podía escucharlo.
El viernes pasado, mientras esperaba el autobús, un hombre se me acercó. Era alto, vestía de negro, parecía deslizarse sobre el asfalto. No llevaba prisa, ni parecía querer nada. Solo pasó a mi lado y me dijo, sin mirarme:
—No importa lo que hagas. Ya está hecho.
Y se fue, dejándome solo en la acera.
Ayer, el aire tenía un olor metálico, como cuando sangras por la nariz después de recibir un puñetazo. La gente caminaba rápido, evitando cruzar la mirada. No sé si lo sabían, pero lo sentían. La ecuación se había resuelto.
No hubo sirenas, ni explosiones, ni temblores. Solo un silencio que se extendió como una marea. En ese silencio, entendí que el monstruo que habíamos creado no iba a devorarnos mañana.
Lo llevaba haciendo desde que aceptamos perder el control, desde que preferimos lo barato, desde que dejamos que las conversaciones se apagaran, desde que nos conformamos con sobrevivir y no alzar la voz, desde que nos convertimos en monstruos.
La nada no llegó de golpe. Creció con nosotros.
Y lo peor… es que nadie quiere que se detenga.
Si has disfrutado de este relato, te invito a seguirme en redes para descubrir más historias de Móstoles y otros lugares donde lo insólito cobra vida:
TikTok: @sergio.diaz.marti1
Instagram: s_dmartin
Facebook: Sergio Díaz
Puedes además encontrar mis libros en Amazon, en librerías de Móstoles y en grandes superficies.
Y puedes escuchar mi podcast, Crónicas de lo insólito en Ivoox
*Queda terminantemente prohibido el uso o distribución sin previo consentimiento del texto o de las imágenes que aparecen en este artículo. Suscríbete gratis al
Canal de WhatsApp
Canal de Telegram
La actualidad de Móstoles en mostoleshoy.com